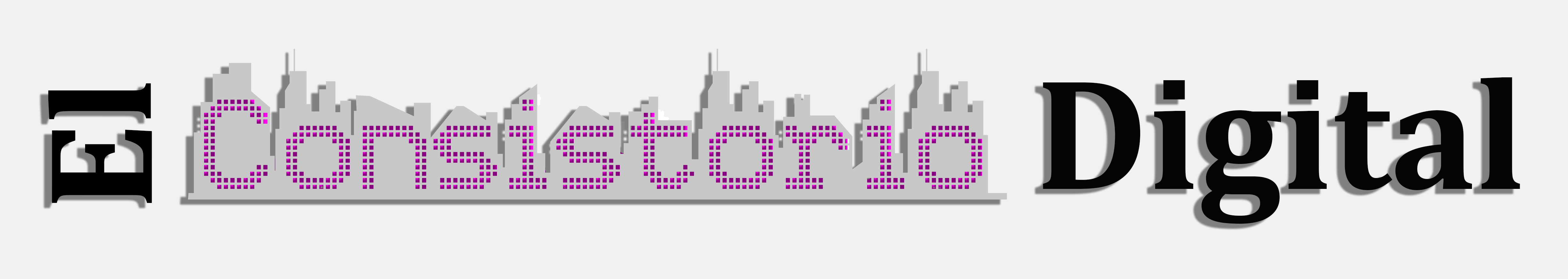No sé por qué extraño mecanismo, cada vez que paso por la luna de un escaparate, las imágenes que ofrecen los espejos de las cristaleras, o la quietud de las aguas, veo una gaviota mirándome con pacífica curiosidad, siendo que mi imagen desaparece por completo para dar paso a la de ella.
La gaviota del espejo sabe que el mar lo tiene al otro lado de la acera del paseo marítimo y en cualquier momento, y en uso a su libertad, puede levantar el vuelo en dirección a su acantilado preferido, dejándose llevar por las apacibles brisas marinas de los atardeceres.
Desde hace algún tiempo, posiblemente antes que me recordasen que mi tiempo es extremadamente limitado, incluso que estaba a punto de rebasar la estadística oficial, que fija la esperanza de vida, he revalorizado los instantes. Desde entonces estoy atento para no cometer la torpeza de no pedir con todas mis fuerzas la contemplación de un nuevo amanecer.
Deberíamos imponernos, por un principio estrictamente vital, disfrutar de todos y cada uno de los amaneceres que la vida nos tiene reservados, porque ese es el gran secreto.
Es una manera de aprovechar la inmensa fortuna que el destino nos concede cada día graciosamente, como si de un milagro se tratase.
Y si nuestra vida la conforman los amaneceres que nos restan por disfrutar, también sería muy aconsejable prometernos los atardeceres que la vida nos asignó a través del Supremo Hacedor que se muestra intenso en los dorados del majestuoso horizonte.
Ente maravilloso Protector que nos proporciona cada segundo, cada instante, cada suspiro, cada brizna de vida.
Sabemos, conocemos, nos hemos dado cuenta, que nuestro viaje es tan limitado que no podemos permitirnos el lujo de regalar ni un solo amanecer, porque tal vez ese amanecer sea todo lo que tenemos, siendo que el próximo atardecer ya no vuelva a ser posible.
Desde el principio deberíamos saber que después de haber sido elegidos para ocupar un lugar en el mundo, después de haber ganado en cada encrucijada, en cada acción, en cada circunstancia, en cada casualidad, en cada milagro, no vamos ahora a tirar por la borda el instante de ver de nuevo la luz dorada que nos concede la vida envuelta en cielos color caldero.
No debiéramos irnos sin haber luchado hasta el último instante, aunque la lucha solo sea una ilusión, una pose, una quimera, una manera de engañarnos, una forma de mostrar nuestra reducida fuerza contra el cíclope que es el destino…
Y cuando nos reclame, nosotros ya no seremos propietarios de nada.
Nunca deseamos viajar solos, siempre quisimos estar acompañados, aunque el último viaje lo exija, aunque soñemos con partir asidos de la mano de nuestros seres queridos.
Es el problema de los solitarios, que mueren solos envueltos en interminables noches de desasosiego.
Porque esa mano del último instante sí será el antídoto que nos sirva para vencer todos nuestros miedos.
No queremos subir a ese tren que va a toda velocidad a ninguna parte, porque ese tren en realidad se dirige a la vía muerta de la fatídica estación término.
Así que ahora mismo debiéramos invitar a los nuestros, aprovechando que España se viste de feria, a salir corriendo para subirnos todos al Tío Vivo que se ha montado a nuestra vera como magnifica atracción.
Juntos nos subiremos a los caballitos y los pondremos a galope dentro de su controlada carrera, a ver si al final, sin que nadie se entere, podamos alcanzar todos los amaneceres que nos acompañan desde aquel día que nos dimos cuenta de lo que suponen en nuestra vida…
No sé cómo me atrevo a escribir esto en estos tiempos, dónde impera vivir al día, volviéndole la espalda a la vida, incluso cuando se tienen 15 años.
Ayer se suicidó una niña de trece. Nadie se sentirá responsable… Pero su soledad fue inmensa hasta precipitarse al vacío